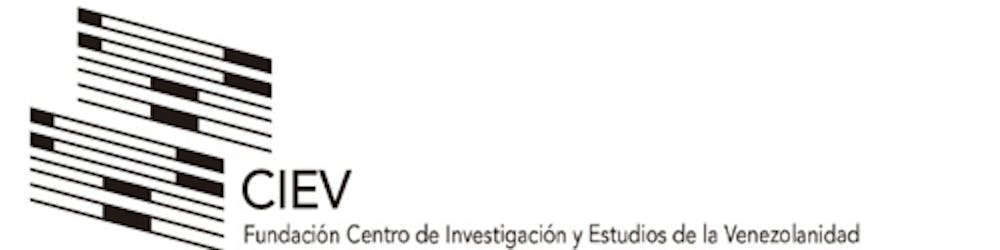Comencemos por la navidad que celebra el nacimiento de un Dios, en este caso Jesús; es por eso que todos sabemos que está fiesta se asoció en la antigüedad con otras fiestas de origen pagano, cuando los cristianos eran minoría y los romanos celebraban las fiestas a Saturno entre el 17 y 25 de diciembre, fiesta que evocaba la edad en la que los dioses vivían con los hombres. Durante los animados días de la Saturnalia se liberaban esclavos, se hacían sacrificios en honor a Saturno y se daban regalos, también se entregaba a los nuevos magistrados la rama de un árbol como símbolo de su cargo. Como en Roma tenían libertad de culto algunas personas celebraban el culto a Mitra, un dios solar, esté simbolizaba la muerte y la resurrección del sol.

Y es que la navidad no es otra cosa que la fiesta de la renovación, en la que celebramos que todo renace, por muy frío, seco o devastador que parezca el panorama.
Aquí es donde toma su lugar el árbol. Estos testigos silenciosos, siempre se han considerado sagrados para todos los pueblos, recordemos el Yggdrasil que es el árbol de los germanos que une los mundos, y en la Biblia encontramos el árbol del conocimiento o el árbol del bien y del mal del que no debían comer Adán y Eva.
Entendemos a los árboles como sagrados porque poseen una longevidad que nos supera, son dueños de un tiempo mayor al nuestro, y son capaces de alimentarnos.
En otros países los árboles se duermen durante el invierno y resurgen a la vida en la primavera, o en nuestro clima resisten el verano del trópico como la ceiba de San Francisco. Por eso para el hombre, el árbol es un compañero que no muere, posee cierta longevidad, dueño de un tiempo mayor al nuestro, es testigo de nuestros días; un testigo apacible y generoso que pasa de ser una diminuta semilla a una colosal estructura capaz de alimentarnos, proveernos techo, transporte, liquido, vida. Para el hombre antiguo el árbol resultó sorprendente y nosotros, con algo de suerte, deberíamos conservar la reminiscencia de ese hallazgo.
Nuestra historia con el árbol no es distinta a la de otros pueblos, hemos reverenciado al árbol desde un tiempo que no conocemos.
Los Pemones en el Amazonas señalan que Wadäka es el centro del mundo, un árbol que está lleno de peces y frutos, que al caer los regó por toda la tierra.

El mito del origen de la palma moriche, que sustenta la vida de los waraos del Delta del Orinoco señala que encontraron a una pareja en una tierra lejana, pero aun cuando éstos eran waraos no les dirigieron la palabra; al día siguiente al buscar a la misma pareja la hallaron convertida en palma de moriche, lo que nos señala una relación igualitaria entre el árbol y la gente.
Y todavía más cercano a nosotros, en el Siglo XIX, Humboldt y Andrés Bello recogen el testimonio del samán “venerado por las antiguas gentes”.
La fidelidad al árbol, natural en el hombre, se va transformando con los siglos, el árbol no es poseído por el espíritu de la navidad, su propia condición de árbol, como ser longevo, dador de vida, ¿acaso igual a nosotros? Nos conduce a introducirlos en nuestras fiestas, la consciencia humana tiene sus escapes, sus formas de decir “sagrado”.
Es probable y sin mucho aspaviento que nuestros arboles solo se transformaron, entre 1912 y 1913 en el “Arbre de Noël” o “árbol de Noël”, que se había introducido en Francia a principios del Siglo XIX y que probablemente gracias a las costumbres francesas adoptadas por Venezuela durante ese siglo se difunde
dentro de las familias pudientes de Caracas.
Y luego de las primeras explotaciones petroleras, cuando se establecen los asentamientos norteamericanos en suelo venezolano, el árbol de navidad se populariza.
El trabajo de nuestra consciencia es volver sobre sí y en ese reflejarse recupera imágenes de un tiempo que cree perdido, pero las rescata, las rememora, las disfraza para celebrarlas. Los símbolos son siempre los mismos. ¿Acaso lo que deberíamos temer es que cambien nuestras referencias de lo que es sagrado?