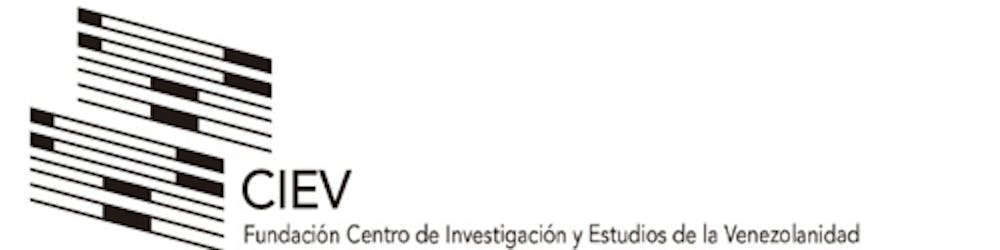Nunca dejarán de nacer,
porque la muerte no existe"
Watunna
(mito creacional de los Yekuana)
I

Capilla, Funeral indígena, José Gumilla, 1791.
Honrar a los muertos ha sido registrado como una practica ancestral e intuitiva de la vida humana. Los Waraos creen en la supervivencia del espíritu o Mejokoji (sol del pecho) o de aquello que llaman Tejo Arao, individuo dueño del cuerpo, que pasa a ser jebú (espíritu de la naturaleza), a través del cual continúan en el mundo de los vivos. Los Yanomami, que no creen en la muerte como un fenómeno natural sino como un ataque externo de un chamán enemigo, luego del deceso, hacen esfuerzos con canticos y sollozos para llamar el alma en caso de que aún se encuentre en el cuerpo. Luego de que la muerte es segura, se incinera el cuerpo y las cenizas son repartidas entre los allegados del difunto, quienes las consumen mezclada con plátano en una ceremonia llamada Reahu. En el caso de los Yekuana, hay una separación entre el cuerpo y la sustancia que lo habita, en esta identifican el akato (alma), ubicada en los ojos y el corazón, que vuelve a Wannadi (el creador). La muerte Yekuana, si es por vejez, es aceptada con naturalidad, pero si viene de la mano de Mawari, creación de Odosha (el ser antagónico a Wannadi), es porque le ha sido enviada por otro chaman.
Los Kariña celebran en noviembre el Akaatompo o la reencarnación de sus seres queridos: primero comienzan los niños, correteando y jugando en aquellos hogares donde murió un pequeño, luego se incorporan los adultos; todos son recibidos con alimento y bebida. Los familiares, ocho días luego de haber perdido a alguien, realizan el Bomankaano, una ceremonia para la aceptación del duelo; para retirarlo, se consuma el Bepeekotono: en el caso de que el familiar sea mujer solo se le cortará la parte frontal de su cabello, en caso de ser hombre, deberá brindar una botella de Kashire (licor) a quien consumará el ritual. Al alma del Piaroa o Wotüja, viene a recogerla el espíritu de un antepasado para llevarlo con su “familia espiritual”, donde no tendrá que sufrir ni laborar. Existe el riesgo de que el alma del Piaroa se quede en forma de fantasma o en el caso de los chamanes, se convierta en un “tigre-espíritu”. Para concluir el luto, el chamán, junto con la comunidad, realiza un exorcismo tomando parte de la osamenta del difunto ungida con diversas plantas rituales, con la que lleva a cabo una lucha espiritual contra la entidad que se llevó la vida del difunto, vengando así el alma de este y convenciéndole de que parta, pues se corre el peligro de que al extrañar a su familia se lleve a alguno de ellos o quede vagando. El espíritu debe “perder su individualidad y unirse con la fuerza o energía colectiva de los dioses”.
Por otro lado, los Wayúu, creen que la persona muere dos veces, una corporal en la cual el alma se separa del cuerpo y otra espiritual en la cual el alma parte al mundo de Maleiwa (el ser creador), que decidirá si el alma debe volver a la tierra y en que forma lo hará. Michel Perrin en su libro El camino de los indios muertos, cuenta que al morir un Wayuu se cubre el cuerpo y se deja solo durante un tiempo para que su alma se despida de los lugares y seres que le son queridos. Luego de dos días, se reúnen todos los allegados en la ayalaja (ceremonia de las lamentaciones), el cuerpo es introducido en una piel de bovino que es enterrada junto con algunas pertenencias, pues el fallecido hallará todo su ganado y demás riquezas en Jepira (tierra de los muertos). “Luego del primer entierro es prohibido pronunciar el nombre del difunto y hasta peligroso”, quien no cumple con esto debe compensar a los familiares; tampoco se debe dar el nombre del muerto a un recién nacido. Luego de este primer entierro se realiza una segunda ceremonia más íntima (pueden pasar unos tres años para esto): los huesos son trasladados a la pachisha (urna donde reposan los restos del matrilinaje). Este segundo entierro es el definitivo, ya el yoluja (alma del muerto, “a quien se le han quitado los huesos o anda sin sombra”) muere y pasa a ser wanülü o lluvia y no puede volver al mundo de los vivos. Luego de esto no se realiza ninguna otra ceremonia, pues los restos están “perdidos para siempre”. Las mujeres que realizan esta ceremonia quedan contaminadas por el contacto con los huesos, enfermedad que los chamanes llaman “contagio por los huesos”, estas deben purificarse, no tener contacto directo con nadie ni con los alimentos que consume por un tiempo. Dicen los Wayúu: “Juya, La Lluvia, no es otra cosa que los Wayúu muertos en otro tiempo. Los hombres dan los muertos, a cambio de ello, Juya da lluvia a la familia de los muertos… (por esa razón) la lluvia siempre viene de la dirección de Jepira”. Para terminar con algunas costumbres funerarias indígenas, el sacerdote José Gumilla (siglo XVI), cuenta sobre un entierro Sáliba en el cual, cada vez que llegaban los invitados se comenzaba un gran llanto que luego se cambiaba por danza, bebida y comida hasta la llegada del siguiente grupo por el cual se renovaba el llanto, en otro caso, los indios waraos que habitaban Cumaná, colocaban el cadáver en el río, atado a una soga para que los caribes blanquearan la osamenta, la cual era colocada en una cesta ritual que se alzaba en lo alto de la vivienda con el resto de los antepasados.
Cabe destacar que los investigadores que han tenido la oportunidad de compartir con estos pueblos originarios recientemente recalcan que estos rituales, debido a la aculturación y la cercanía con el criollo y la inevitable influencia de la modernidad, se han mezclado con otras costumbres religiosas como la católica o protestante, además que en muchos casos la ausencia o escasez de chamanes obligan a esto pueblos a simplificar sus rituales o cambiarlos por los occidentales.
II

Museo Antropológico de Quibor, Edo. Lara Entierro Indígena
En casa, ajenos de todas estas costumbres ancestrales, no se vestían los muertos, ni se recibían con comida o bebida, reinaba por el contrario una actitud de recogimiento, con algo de solemnidad, que los mayores de la casa inculcaban a todos. Tampoco había un altar especial para dicha acción, la abuela decía que debía ser una cruz de aquello que se tomaba de la tierra, metal y madera era la nuestra; no se colocaban fotos pues decía que eso era solo referencia para los vivos, los muertos son de otro color, uno que la carne ni los ojos entienden. La cruz debía ir en el suelo a la hora de hacer las ofrendas, estas eran solamente flores que no se debían colocar en el suelo sino en la intersección de la cruz y una vela para cada familiar y amigo cercano ido, y cuando la crisis apretaba, se usaba un velón para todos los amigos.
Al encender cada vela se pedía por el descanso eterno del alma y se debía mencionar claramente el nombre y apellido del difunto, todos los demás contestaban “amén”. También se nos daba una vela para encenderla por nuestro tío o bisabuela, luego se rezaban algunos padrenuestros y otras oraciones. Esa noche se cenaba algo sencillo, un consomé o arepas, nada pesado que hiciera mucho ruido al cocinarse, la casa debía estar en paz, no se podía discutir y los niños no podían jugar ni correr. Las velas no debían ser molestadas durante toda la noche, algunas se consumían completamente y decían que el difunto necesitaba de aquella luz, otras se derretían de formas curiosas y se tomaban como mensajes o gestos de que estaban bien y agradecidos por la ofrenda.
Este momento era muy particular para nuestra familia, en la casa no se recibían visitas pues era el día de los difuntos, y a diferencia del Halloween o el día de los muertos mexicano, nuestra ceremonia no estaba signada ni por el miedo ni por la alegría, se nos enseñaba que debíamos tener respeto por el descanso de los muertos, y que éramos responsable por la paz de nuestros cercanos caídos, era recordarlos y brindarles luz y calor en un sitio que los abuelos suponían frío y oscuro. La única referencia que podía asustarnos en todo caso, era el hecho de que si se molestaba a los muertos o, aún peor, no se les encendía ninguna vela, entonces penaban por la casa todo noviembre pues decían que ese mes era para que los muertos visitaran a sus parientes y eran libres de recorrer mundo. En su pueblo de origen, contaban los abuelos, se encendía una gran lumbre frente a la Cruz del Perdón, de la que una procesión de gentes prendía su vela para ofrendarla a los difuntos. Para la muerte, sobre todo la que sucede inesperadamente, se hacía un altar adornado de forma muy hermosa y alta, escalonado para que al alma se le facilite llegar al cielo. En la última noche de los novenarios, se destruía el altar y se recorría la casa invitando al muerto a salir, musitando: “fuera, ve y descansa, reposa en la eternidad”.